La Estrella que Pasó
 ...No hay nada acá... es un día perdido”. Callé mientras observaba las calles desérticas, las casas adobadas y ningún turista a la vista al que se le hubiera ocurrido pasar un día allí.
...No hay nada acá... es un día perdido”. Callé mientras observaba las calles desérticas, las casas adobadas y ningún turista a la vista al que se le hubiera ocurrido pasar un día allí.Llegamos a un camping que era literalmente una canchita de fútbol a la que obligaban a trabajar de campamentera por la temporada, prometiéndole que ya le jugaran a la pelota encima si se porta bien y olvida sus arcos por un tiempo.
De todas maneras nuestra carpa es la única y una vez armada salimos a explorar el lugar y caminamos tres kilómetros de ida y tres de vuelta para llegar hasta la posta de Hornillos, donde pagamos dos pesos por cabeza para que un empleado nos acompañara por un breve recorrido de veinte minutos, mostrándonos las instalaciones de aquel museo donde habitaron próceres a los que elevamos nuestros poco sentidos himnos escolares y a los que solo agradecemos por el día gratis que es un feriado.
Una cocina, un comedor, un patio, calabozos varios, una carreta, vitrinas iluminadas en las que vemos todo tipo de armamento, desde puntas de flecha carcomidas por el tiempo, boleadoras, bayonetas, armas de fuego, momias indígenas reducidas como si estuvieran en cuclillas y la cama donde dormía Lavalle.
Pero me interesé más en el lamento de aquel empleado que había perdido un amigo pocos días antes o en la fuente cristalina que estaba allá afuera, el pequeño bosquecito bajo el cual descansamos y tomamos mate o en mi nueva afición de recolectar pequeños cactus, uno de cada uno para armar mi colección y que todo el tiempo me hacían acordar de que tenían espinas.
Va cayendo el ardiente sol que transformó nuestra palidez de talco en un inescrupuloso rosa violento. Junto cuanta botella de plástico encuentro en el camino para cortarles el culo más tarde con un cuter y plantar allí mis cactus, que cada vez eran más y que debía encargarme de resguardar durante todo el trayecto.
Los autos y camiones nos pasan a toda velocidad y aunque teníamos las piernas algo cansadas no tenía sentido hacer dedo mientras contáramos con ellas, un hermoso día en el que lo mejor que podíamos hacer era caminar.
A mitad de camino vemos un burro color crema pastando sobre rieles oxidados y abandonados que lindaban con el pobre cauce del Río Grande. Desciendo hacia él y lo acaricio, más para entretener a Rona que por algún otro verdadero interés “¿Cómo estás amigo burro?”. Salido de la nada aparece el dueño, balbuceando algunas palabras incomprensibles que interpreté molestas, lo toma de la correa y se lo lleva casi de prepo; como si le reprochara a su mascota: “te dije mil veces que no hablés con extraños” o acaso creyendo que fuera a robárselo.
Aunque me siento molesto sonrío ante tal actitud recelosa mientras los veo alejarse vía arriba.
Pasamos una vez más el arco que da la bienvenida a Maimará y a las pocas cuadras se me abalanza un borracho sincero, desesperado y violentamente sediento, me intercepta a mitad de la calle y me toma fuertemente del brazo: “Cucháme amigo, yo sé que soy un borracho y no te quiero molestar... ¿no tenés una moneda?”. Pero me libro de él prometiéndosela para la próxima vez que lo cruce (cosa que no volvería a suceder y ambos lo sabíamos) disipando así el halo etílico de turista de bolsillos tintineantes y rostro de prometedor tetra-brik que había visto en mí, cuando en realidad había salido sin un solo centavo.
Ya es de noche cuando entramos en el campamento y escuchamos a nuestra carpa cuchichear con una carpa vecina que llegó mientras no estábamos (la única sin embargo, además de la nuestra). Reconozco como su habitante a una chica que ya había visto anteriormente y se lo menciono a Rona pero ella se molesta: “Así que la andás mirando, bueno... entonces andáte con esa hippie andrajosa” y a su vez me molesto porque solo hice tal observación para constatar si Rona también la recordaba o quizá en función de resaltar la virtud de esa adolescente que viajaba absolutamente sola.
Rona se encierra en la carpa y ya no demuestra deseos de volver a salir mientras ordena esto y aquello como si estuviera en el living de su casa.
Le digo a Rona que salgo a buscar algo para comer y me interno en las oscuras callecitas. Era viernes y los jóvenes paseaban en grupos de tres o cuatro, lanzándome de tanto en tanto alguna mirada furtiva que me recordaba que no pertenecía a ese sitio.
Deambulo sin éxito buscando el mejor precio de una docena de empanadas y no me queda más alternativa que entrar a un pequeño restaurante y pagarla más del doble. Encuentro a dos porteños compartiendo una cerveza, adueñados del control remoto. Hago el pedido y me siento a esperar. Están de espaldas a mi mientras analizo sus perfiles y simulo ver aquella alta pantalla que poco me interesa (mucho menos en un ámbito como ese en el que resulta ser una infecciosa intromisión, casi un insulto propagado desde la lejana ciudad). Los identifico como parte del equipo de producción de uno de los conductores más estúpidos de toda la televisión, que estaba rodando un programa en esa localidad. Las empanadas se hacen esperar aunque siento su calidez flotando en el ambiente. Hacían comentarios y observaciones que dejaban en claro estaban al tanto de la actualidad televisiva y farandulesca. Cuando uno de ellos se levanta para ir al baño, el otro da media vuelta en su silla y me pregunta algo extrañado: “¿este programa es del año pasado, no?”. Le respondo con un gesto que podemos traducir como: “no sé, no me interesa y además me chupa un huevo y la mitad del otro”.
Pago por mis empanadas y salgo corriendo.
Ahora Rona está molesta por mi demora de casi una hora y el campamento se convirtió en una cancha de fútbol (afirmando que uno solo puede ser lo que es) en la que niños y adolescentes patean de acá para allá. “¿Por qué tardaste tanto? Ya pegaron varios pelotazos, van a tirar la carpa abajo!”.
La tranquilizo diciéndole que no es para tanto y luego de comer las empanadas mirando el partido, me encierro con ella. Otro pelotazo hunde la lona y luego otro y un tercero.
Rona se queja como la anciana propietaria de un cantero pisoteado y con malvones quebrados, por lo que salgo como un referí que pretende suspender el partido y pocos minutos después la diversión termina y la cancha vuelve a ser el camping que hace la digestión y duerme en la oscuridad.
Amanecemos completamente desinflados (y así durante los siguientes dos o tres días) hasta que me armo de la paciencia necesaria para encontrar la pinchadura que tenía el colchón y que Leni me había encargado explícitamente cuidar más que a mi propia cabeza. Lo remendé colocándole una curita del botiquín de Rona. Meses después notó el parche del que nunca le había hablado y escuché su inevitable reclamo.
Preparo mate, acomodo la colección de cactus en cajas de cartón que pedí en proveeduría y desarmamos tranquilamente nuestra carpa. Sentí como si estuviéramos corriendo de un lado a otro como fugitivos, sin tiempo de procesar o detenerse a poner en orden los sentimientos y la esencia de lo que tocábamos, queriendo estar en todas partes, todo el tiempo. Quedaba mucho por ver aún y la única forma de poder hacerlo era de prisa. Caigo en la cuenta de que hasta ese momento no nos habíamos despegado del enloquecido y frenético ritmo energético de la gran ciudad.
Ya a punto de partir poniéndonos el equipaje sobre los hombros para dejar atrás ese lugar en el que según Rona nada pasaba, un día perdido; vemos que se acerca a nosotros un tipo que se presenta como Víctor, petiso, gordito, morocho y con un gorro piluso camuflado, de una apariencia general que cualquiera en la ciudad catalogaría a primera vista como un “boliviano”. Nos ofrece escalar el Cerro San Martín (o Paleta de los Pintores) de 1500 metros de altura, a tanto dinero por cabeza. Lo primero que pienso es que se trata de un “cazabobos” o un “cazaturistas” (no hay demasiada diferencia entre ambos términos) así que me dispongo a rechazar su ofrecimiento, argumentando que ya estábamos partiendo, cuando la miro a Rona y vuelvo a ver todos esos caramelos y juguetes chispeando en sus ojos. Si había resignado su deseo de hacer parapente debía al menos tener su cuota de aventura.
No pasa mucho tiempo hasta que le convido el primer mate y él repara en mi colección de cactus, preguntándome donde había encontrado uno de esos ejemplares que él hacía tiempo estaba buscando sin poder encontrar. Le respondo con más ganas de creerle que haciéndolo verdaderamente (ya que más tarde en nuestro ascenso nos encontraríamos con la misma variedad de a cientos).
Nos cuenta que tiene treinta y tantos años y que es periodista deportivo y que vivió durante una década en Buenos Aires pero que luego decidió regresar a su tierra natal a hacer lo que hace porque en eso consiste su felicidad, más en el placer que en el dinero.
“Aunque ahora solo busco parejas para subir al cerro... porque mi esposa es celosa”.
Es un tipo abierto y agradable para conversar y hasta conoce sobre las “plantas sagradas” que tanto me interesan, como el San Pedro o el Sinicuichi y tantas otras. Me promete en la altura variedades que sin duda van a acaparar mi atención.
De todas maneras me sincero y le digo en tono de regateo que no contamos con esa cantidad de dinero para la travesía, pero a él no parece importarle (como si nos hubiera elegido como sus acompañantes para la aventura de ese día) así que nos cobraría a ambos la mitad de lo que apercibiría normalmente por un solo turista.
Todo parece estar arreglado entonces. Son las once de la mañana cuando nos dice que irá a su casa a almorzar e informar a su mujer, nos deja instrucciones de elementos a llevar y nos advierte de comprar unas botellas de agua y algunos chocolates.
Parte y arregla con la gente del campamento para que guardasen nuestro equipaje y ya dejo de sentirme culpable al pensar que algo o alguien estaba torciendo nuestro rumbo y que deberíamos quedarnos obligatoriamente un día más en Maimará. Como pude comprobar más tarde, lo más interesante que siempre nos sucede es aquello que escapa a la inflexibilidad de nuestros planes premeditados y bien estudiados de antemano; que no hay nada de malo en dejarse llevar y fluir con aquello que propone cada presente.
Aparece dos horas después con una pequeña mochila y un enorme machete en mano, más un baqueano local que un guía de turistas.
Nos pregunta por nuestro estado de salud general y por mi parte le contesto que salvo el atado de cigarrillos diario, levanto con mis piernas cuatrocientos kilos en el gimnasio tras un año completo de entrenamiento (que no volvería a retomar una vez vuelto del viaje, quizás por no saldar jamás los dos meses de cuota que adeudaba).
Salimos a las calles de un recién pasado mediodía en dirección al pie del cerro. Nos detenemos en un pequeño almacén a comprar pan casero y algo de fiambre en gruesas rebanadas y mientras seguimos caminando siento una incomodidad en la planta de mis pies. Me siento en una esquina y me quito las zapatillas para descubrir que los agujeros de la fina y recalentada goma de las suelas se habían agrandado demasiado. Víctor saluda familiarmente a cuanta persona nos cruzamos y Rona me presta sus propias plantillas (que también me resultan incómodas porque me quedan muy cortas) mientras observo con gracia por el agujero de mi calzado a un grupo de personas enfrente, sin duda extrañadas al ver a aquel turista descalzo y aceptando partes de otro par de zapatillas.
Víctor nos cuenta que el plan es llegar a la cima a las siete de la tarde y estar de nuevo abajo a medianoche, como aquel que tuviera todo el tiempo calculado a la naturaleza. “Conmigo pueden hablar de lo que sea, psicología, filosofía...”, casi siente la necesidad de dejarlo en claro ya que pasaríamos más de diez horas juntos.
Nos acercamos a las márgenes del Río Grande y nos descalzamos para hundirnos en barro hasta los tobillos. Víctor encuentra un pequeño cangrejito disecado y me lo obsequia como un souvenir y más tarde una pelota de tenis teñida del color del río mientras dice: “Es una buena señal”, abstengo mis deseos de preguntar “¿por qué?” prefiriendo quedarme con la mágica e inocente intriga de lo que fuera que significara.
Es hora de cruzar el Río Grande que había subestimado irónicamente en la apreciación de sus otros pobres cauces, nada más que un hilo de agua marrón corriendo a toda velocidad. Pero ahora se presentaba más profundo y más violento, mucho más picado y sucio. Víctor lo badea primero, lo prueba buscando el lugar exacto por donde cruzar; como si conociera de memoria cada uno de los pozos y las piedras que se ocultan allí abajo, y así y todo se sorprende así mismo hundiéndose más de la cuenta en nuevos pozos inesperados, cavados por el capricho de ese río que nunca descansa y que hasta había arrasado con un larguísimo puente que creí en construcción, cuando realmente ya estaba destruido.
Nos toma fuertemente de la mano y nos cruza de a uno. El río no se detiene ni un momento para nosotros y amenaza con arrastrarnos.
Al llegar a la otra orilla estábamos todo lo sucios que podíamos estar (al menos de la cintura para abajo) y me hizo sentir feliz que fuera así de entrada, ahorrándome el trabajo de preocuparme por no ensuciarme luego.
Iniciamos la cuesta arriba como luchadores de un videojuego que salen a la batalla con la barra de energía vital cargada a tope, quizá haciendo despilfarro de esa misma energía que horas después nos sería tan necesaria.
Allá arriba veíamos la cima recortándose sobre un cielo demasiado celeste. Víctor nos advierte que por una cuestión de fe y perseverancia todo aquel que sube una montaña nunca ha de mirar hacia arriba sino hacia abajo “lo que ha hecho y no lo que le falta hacer” y que estar en ese lugar implicaba respeto, ya que había muchos muertos bajo esas tierras.
Luego de un largo rato, tras el cual el Río Grande se empequeñecía más y más cada vez que nos dábamos vuelta y lo observábamos, Víctor se detiene repentinamente delante de un mojón de rocas apiladas a lo largo de varios metros, como quien toma una decisión instantánea ante algo que no había considerado: “Les voy a enseñar a hacer un rito a la pachamama”.
Me invade la emoción de estar a punto de vivir algo único, algo que no se puede comprar y algo por lo que había esperado sin saberlo.
Entonces nos arrodillamos y ofrendamos cigarrillos y hojas de coca, introduciéndolos en las intersecciones de las rocas y pronunciamos para nuestro interior “pacha mama madre tierra” al tiempo que elevamos nuestro deseo.
“Nosotros tenemos la costumbre de pedir a la madre tierra por las cosechas y por todo lo bueno que sale de ella y también al diablo para acercarnos a nuestros logros materiales”.
Más tarde nos contaría sobre sus dos hijos varones, de nueve y once años y de cómo habían llegado ambos a ser presidentes de corso (una importante distinción) y de cómo le fue posible ahorrar tanto dinero para comprarse a fines de año un tan esperado vehículo, encargándole todos esos deseos al diablo, algo que casi cualquier cristiano colonizado y bautizado difícilmente podría entender, aceptar o creer en los confines de su cerebro blanco y limitado y rebalsado de prejuicios y perjuicios sociales de todo tipo.
La montaña nos hace testigos de su rigor y su inclemencia, manifiesta en las cada vez más frecuentes paradas a descansar y a nuestros pulmones les cuesta más y más trabajo procesar semejantes caudales de oxigeno (como si lo arrojaran a baldazos directamente sobre nuestras bocas) el ritmo de la respiración que procurábamos mantener jadea su perdición, transformando el ampollado ardor de las plantas de los pies en algo secundario y poco preocupante, un detalle.
Víctor no da señales de la más mínima fatiga y lleva la delantera varios metros delante nuestro, como si esas fueran sus calles de todos los días y se dirigiera a tomar un trago a su bar favorito, macheteando de cuando en cuando algo que no entorpece nada. Yo voy en el medio evitando que las rocas en punta encajen en los agujeros de mis suelas y Rona todavía un poco más atrás.
Víctor nos relata sus experiencias pasadas de ascenso y descenso con otros viajeros, incluyendo nombres reales y fechas y diálogos y detalles mínimos que recordaba con exactitud, lo que le daba más vida al asunto (probablemente de la misma manera que contaría en el futuro su experiencia con nosotros).
Atrevidas turistas holandesas dispuestas a pagar cualquier precio a cambio de adrenalina, de arrancarle alguna vivencia extrema a esa tierra y llevarse en sus valijas algo increíble que contar.
Pero sobretodo un italiano a quien siempre evocaba con aprecio y con gracia y que al parecer se había transformado durante algún tiempo en su fiel compinche de andanzas, un loco personaje, conocido y respetado por todos por sus extravagantes arranques de (por ejemplo) invitar bebidas o comidas a todo un campamento repleto.
Ahora le duele el pecho a Rona, o el esternón o la boca del estomago y falta bastante andar para llegar hasta la mitad. “Ahora cuando llegamos a la mitad paramos a descansar, a tomar agua y comer chocolates y le hacemos unos masajes”.
La última parte de su sentencia hace titilar entre mis sienes un fosforescente cartel de precaución. “Qué masajes ni masajes” me dije, pero él debe haber intuido en mi aquella molestia cuando dijo que ese era el inconveniente que tenía con las parejas ya que muchas veces salían los celos a flor de piel, pero que él hacía masajes sin ninguna intención que fuera más allá de aliviar o relajar los músculos para que no se acalambraran y que había aprendido el oficio observando las concentraciones de los equipos de fútbol.
La idea de descanso, agua y chocolates recrea momentáneamente en mi imaginación un cuadro en el que aparecía un cálido refugio de montaña nevada, chocolate caliente y perros san bernardo sirviendo whisky directamente de sus barriles (como si estuviese en Bariloche en pleno invierno y no en Jujuy con treinta grados de temperatura).
Pero la ilusión se desvanece cuando vemos aquel árido árbol en la altura (el único que vería a lo largo de todo el recorrido, quizás el único en todo el cerro). Tenía una forma extraña, casi profética, al encontrarse justamente señalando la mitad del camino desde el pie hasta la cima, como si la montaña lo hubiera condenado a echar raíces allí; cumpliendo la función de guía, cartel señalador y refugio reparador.
Encontramos asiento en sus raíces externas mientras parece decirnos que se sentía solo y que nos estaba esperando.
Desde este momento mis percepciones comienzan a alterarse potencialmente. Rona le cuenta a Víctor su sueño y él le responde que la medalla luminosa se trata de una protección y que su espíritu pudo estar ligado a esas tierras en vidas pasadas.
Me enajeno de la realidad como si mis huesos no estuvieran allí, siento un completo olvido de mi mismo, sin siquiera poder preguntarme qué estaba haciendo en ese lugar.
El sueño de Rona no es más que un sueño dentro de un sueño, Víctor hablando puede disolverse de un momento a otro como en un sueño, hasta Rona y el árbol y los cardones al sol y el cielo y el chocolate con maní que se estanca entre mis dientes y toda la montaña es sueño.
Todo forma parte de una disparatada ficción que ahora me hace desconfiar y preguntarme qué es real y qué no, cuando diez minutos atrás escalar el cerro consistía únicamente en eso; escalar el cerro como quien lo hace por deporte o por el logro insulso de empatarle una partida a la rocosa naturaleza.
Permanecemos sentados formando un triángulo equilátero en el que Víctor desde la punta nos habla de la “Salamanca” (palabra que más adelante yo pronunciaría como “Salamandra” sin que él me corrigiera, pensando tal vez en el batracio insectívoro o en la estufa carbonívera, según se prefiera).
La “salamanca” era en cuestión el lugar donde se encontraba el diablo, un camino bien marcado que se abría cerro arriba haciendo perder el rumbo de los viajeros, confundiéndolos, tentándolos y arrastrándolos como autómatas sin voluntad hasta el éxtasis de una cascada cristalina en la que uno dejaba levitar su conciencia (apoderada por el encantamiento) hasta perder por completo toda noción de ella.
La ilusión del espejismo siempre era irresistible para el ser humano que se entregaba mansamente a la visión concretada de sus deseos más profundos y prohibidos (siempre únicos en su combinación infinita, como tantos deseos y tantos humanos distintos existen).
El canto más dulce que el oído de un hombre pudiera soportar (pensé en el equivalente de aquel canto de las sirenas en alta mar que llevaban a la perdición a los marineros) como si el mismo espíritu de la montaña nos arropara con una canción de cuna lisérgica para acercarnos a sus fauces y devorarnos y defecarnos como un montón de piedras.
Exuberantes cuerpos de mujeres desnudas emanando del vapor de aguas termales y la sensación de paz y sosiego más pura e irreversible que uno pudiera sentir. Luego de eso el alma estaría a merced eterna del diablo, como es de suponer tal engaño.
Sonaba demasiado atractivo e irreal para ser cierto y recuerdo haber hecho una broma al respecto “Vamos corriendo ya mismo a esa Salamanca, qué esperamos!” o algo así, como si se tratara del cartel de neón de un prestigioso burdel y Víctor también sonríe pero ahora noto algo extraño en su sonrisa (estaba demasiado inmerso en el cómodo vaivén de sus palabras, hundido en la cama paraguaya del relato) cuando siento que de alguna manera algo en su rostro había cambiado y que no era el mismo que había visto allí abajo y hasta ese instante, como si sus facciones se transfiguraran y adquirieran la expresión súbita de pertenecer a otra persona, como si alguien más se ocultara bajo la máscara de su piel y (podría jurarlo) como si pequeños cuernillos hicieran fuerza por romper la barrera de su amplia frente morena, enrojecida por la sangre de la risa. Esta sensación me produce una electricidad helada que recorre mis vértebras de menor a mayor, un relámpago que toca a la velocidad de la luz el xilofón de mi sistema nervioso central.
Suena una alarma de emergencia en mi interior pero oculto la luz de las balizas giratorias en mis ojos.
Víctor prosigue: “Mi padre era un hombre de espíritu muy fuerte, un hombre valiente que dos o tres veces se acercó a la Salamanca y enfrentó al diablo. Lo miró directamente a los ojos, lo insultó, lo escupió y se marchó. La mayoría no puede resistir su imagen y muere de un soponcio instantáneo, les da un ataque al corazón fulminante, como si se los partiera un rayo, porque siempre se presenta adoptando la forma que más puede aterrorizarte; con enormes patas de gallo y ojos de...”
Las palabras de Víctor pincelaban en mi mente imágenes precisas y claras, induciéndome a una horrorosa alucinación semi-consciente, cuyas consecuencias me perseguirían durante todo el trayecto. Mi propia mente me espiaba desde lejos, a cada vuelta, escondiéndose detrás de cada cardón.
Ahí estaba esa especie de Don Juan de treinta y tres años contándonos increíbles historias de terror sobre la montaña (que quizá el poder de la sugestión potenciara, al ser escuchadas en ese preciso lugar y no en el living de nuestras casas). Por un momento me despreocupo creyendo que solo sería parte del espectáculo, un fabuloso repertorio armado para jugar con la inocencia erizada de los turistas asustados como puerco espines, que sin dudas creerían que los billetes que dieron a cambio valían por el efecto de cien vueltas al tren fantasma juntas.
Y ahí estaba Rona y ahí estaba yo, convertidos en dos frágiles y temblorosos Castanedas a punto de ceder al primero de los enemigos chamánicos: el TEMOR.
Pero aún faltaba un poco más para llegar a este punto y es mejor no subir el cerro demasiado rápido.
Nos levantamos y nos sacudimos el polvo de los traseros para seguir adelante, cuando recuerdo todo el asunto de los masajes y con la misma fuerza que hago para olvidarlo, como si ya no hicieran falta (sin desear que hicieran falta) Víctor parece recordarlo.
Le pongo un bozal a mis celos y todas mis neuronas levantan sus puños en guardia mientras sostengo a Rona por los hombros y Víctor le masajea el estomago de una manera medida y casi profesional, sin ninguna otra intención a la vista.
Todavía quedan unas cuantas horas de luz día cuando arremetemos (más descansados físicamente) con la otra mitad de la montaña y Víctor habla sobre el verdadero significado de “Carnaval”, que nosotros solo asociábamos a bombitas de colores, a pomos, a espuma Rey Momo y a todos esos días guerrilleros y empapados de la infancia perdida en un balde de agua cargado al final del pasillo, descalzos, listos para bombardear las espaldas que ríen y corren en el verano de una vereda y un empedrado.
“La palabra carnaval proviene de carne, es un rito y un festejo y una fiesta a la carne, a la comida, a la bebida, al sexo y a todo lo que da placer al cuerpo”.
De repente se da media vuelta, golpea el mango del machete contra la palma de su mano y observa mi rostro pensativamente, con un dejo de gracia en el fondo de sus ojos (de esa manera indescriptible con la que un indio miraría en determinada ocasión a un hombre blanco que no puede llegar a comprender ciertas cosas, con esa mezcla perfecta de irónico respeto) y hace mención a la máscara que yo llevaba puesta y que el sol había maquillado de ese violento rosado sobre mi condición de hombre blanco y también a mis pelos castaños y gringos y vuelve a reír a carcajadas como si yo fuera la representación carnavalesca del diablo.
“Las chicas de acá son n... (suicida la n de “negritas” desde el balcón de sus labios) morochitas digamos, así que vos les vas a gustar, se te van a acercar y te van a querer sacar a bailar y besar e invitarte a tomar...porque sos una tentación para ellas”
Rona se pone cómicamente furiosa y asegura que de ser así no volvería con vida a casa.
El cerro va desplegando sus sabanas de densa sombra, disponiéndose a dormir, mientras solo la cima permanece como una almohada lejana e iluminada.
La noche no se hace esperar para nosotros y en poco tiempo nos cubrirá por completo.
Tomamos una piedra cualquiera, la primera que vemos y la depositamos sobre el mojón que señala los tres cuartos del cerro (de la misma manera que habíamos hecho antes al primer cuarto y a la mitad y respetando lo hecho por tantos otros viajeros que solo eran para la montaña el recuerdo de miles de piedras apiladas).
Víctor nos muestra el caminito que lleva a la Salamanca. Me detengo y lo observo hasta verlo perderse en la sombra y solo me atrevo a jugar haciendo dos o tres pasos dentro de él, para frenar de golpe y volver atrás y ver la sonrisa de ellos ante mi envalentonada cobardía.
De una u otra manera sentí mis pies imantados a ese camino prohibido.
Aún falta un poco más. Empiezo a sentir que la montaña le está ganando una pulseada a todo mi cuerpo. Nos alejamos con Víctor del camino principal para arrancar a punta de machete algún ejemplar de San Pedro mientras que Rona parece tener ahora la misma energía que a primeras horas de la tarde y sigue subiendo sola –sin mirar hacia atrás- como si no pudiera detenerse, hasta casi perderse de vista.
Me dispongo a entregar mi rendición y flamear la bandera blanca de mi espíritu, no puedo hacer un solo paso más y me digo a mí mismo “Bueno... parece que ésta es mi cima”. La mochila pesa más que nunca y por un momento me convenzo que sería por todos los cactus que guardaba allí dentro y por su enorme deseo de retornar a esa tierra sagrada (al igual que aquellos sacos repletos de botones de peyote que recolectaba Don Juan y que llegaban a pesar muchísimas veces más que su peso real). Así que abro la mochila dispuesto a abandonarlos cuando Víctor y Rona me hacen señas y me gritan desde mucho más arriba, alentándome a seguir ¿Cómo me había quedado tan atrás en tan poco tiempo?. Me costaría mucho más esfuerzo llegar a retomar el camino principal que trepar por toda esa naturaleza en bruto, y es lo que de alguna manera hago, arrastrándome como una serpiente martirizada por todas esas rocas y con las palmas sangrando espinas; concentrado en alguna imagen o algún deseo pasajero que proveyera de fuerzas a mi espíritu agotado y con la lengua fuera.
Logro alcanzarlos tiempo después y se me ocurre que me fue posible hacerlo porque ambos se detuvieron a ser testigos de mi doloroso ascenso y que en caso de haberme dado la espalda nunca hubiera podido lograrlo por cuenta propia.
La esperada cima se nos presenta en la oscuridad más absoluta para la que no existe luna pero si las estrellas más luminosas y cercanas que hubiera visto en mi vida, al punto de creer que era posible tocarlas y moverlas de lugar a antojo y hasta sentir el vértigo de que fueran a caer sobre nuestras cabezas de un momento a otro.
Allí abajo se extendían desordenadas las luces de Maimará como estrellas de tungsteno flotando en la tierra y de nuevo la confusión de qué era cielo y qué tierra, qué era arriba y qué abajo ¿dónde estábamos?.
Víctor es capaz de identificar y señalar dónde se encontraba su casa mientras yo no era capaz de identificar o señalar el próximo de mis pasos, aunque nada realmente importaba en la paz de esa contemplación.
Más allá se desparramaban las luces de Tilcara y todavía más allá las de Humahuaca, las estábamos sobrevolando antes de pisarlas por primera vez.
De repente hace frío. Compartimos cigarrillos que tiemblan y repartimos los últimos chocolates, al tiempo que Víctor nos habla sobre otro de sus negocios: “Cuando voy para Bolivia me meto en los funerales haciéndome pasar por un conocido del muerto y una vez que termina la ceremonia me acerco a la familia del difunto y me ofrezco a comprarles toda la vestimenta que le perteneció (teniendo en cuenta la pérdida económica que todo entierro acarrea a los familiares) así, cuando vuelvo a Jujuy puedo venderla a cuatro o cinco veces más de su valor real”.
Atraviesa mi mente la idea de que ese hombre era un completo y real farsante, un inescrupuloso que lucraba con el dolor ajeno y no desaprovechaba ninguna oportunidad de negocio...pero escucho en mi interior “allá cada uno” y me abstengo de dar rienda suelta a la fabricación de alguna postura de orden moral...porque lo que estaba viendo y tocando poco tenía que ver con el bagaje de conductas y raciocinios de los que me había valido hasta entonces; haciéndome sentir desprotegido en la abstracción inconsciente del pozo sin fondo de la vida.
“Maimará” significa en lengua nativa: “Estrella que pasó” –confiesa Víctor y recuerdo las palabras de Rona “No hay nada acá...es un día perdido” y pienso en todo ese pueblo fugaz como en un deseo que ya se pidió. Quizá no termino de deshacerme de este pensamiento, cuando el cielo mismo siente la necesidad de corroborarlo y me hace poner de pie como un niño entusiasmado y señalar a la altura y gritar: “No puedo creer lo que acabo de ver... por dios! ¿vieron eso?” y ellos sonríen pero no están seguros de haberlo visto.
No fui testigo de una simple estrella fugaz, de una estrella que pasó; sino de un complejo acto de magia que resulta imposible explicar en palabras, un gran mago cósmico que de una pasada hace desaparecer una estrella bajo su manga y luego la suelta y a toda velocidad aparece y desaparece varias veces hasta dar con otra y esa otra con otra, como si cada una le diera mayor energía y mayor luz a la siguiente, como si se estuvieran alimentando a través de una reacción en cadena eléctrica y muy probablemente todo ese espectáculo no haya durado más tiempo que una sola de mis inspiraciones.
Hace una hora que estamos sentados en el útero de la montaña y siento ganas de permanecer allí eternamente, pero ya es tiempo de emprender la bajada.
Víctor vuelve a proponer masajes para evitar que nuestras piernas se acalambren y aunque le agradezco y le digo que no hace falta y que estoy bien, al rato estoy tendido de espaldas en el suelo, con las piernas en alto y recibiendo reparadores masajes en los gemelos inflamados, casi punto de explotar. Luego es el turno de Rona y una vez que termina yo mismo le devuelvo los masajes a Víctor en muestra de agradecimiento y conciliación, al haberme enfadado por tal cosa -que ahora me parecía casi un acto humanitario y de preocupación sincera por el otro; como si uno no subiera o bajara en realidad una montaña solo, sino que el logro de la otra persona es el de uno mismo-.
Vuelvo a mirar las lejanas luces del pueblo allí abajo y por un instante siento la irrealidad de tener que llegar hasta ellas a pie, como si fuera posible teletransportarse apretando algún botón mágico e imposible, o salir volando o arrojarse de cabeza (como si arriba o abajo fueran la misma cosa), parte de una realidad subjetiva.
Darme cuenta de que olvidamos llevar una linterna vuelve a fijar mis pies en la tierra. Solo contaríamos con la pobre luz de mi teléfono celular para alumbrar nuestros pasos (y esto hasta que se acabara la batería) pero no deseaba preocuparme por adelantado, pensando en cuando llegaría ese momento (a pesar de que sabía que sería mucho antes de llegar allí abajo) entonces cada uno de nuestros pasos quedaría sumido en la más abyecta y desconocida oscuridad... y ese es el momento en el que tendría rienda suelta el galopante horror de un caballo loco y fuera de sí.
Descendemos tomados de las manos. Víctor va delante marcando los pasos, Rona en el medio y yo detrás. La circunferencia que traza la luz del teléfono es más amplia de lo que hubiera imaginado y la alterno rápidamente a uno y otro lado del camino para volver a dirigirla hacia nuestros pies -que tropiezan de cuando en cuando- haciéndonos decir “oohhpaa” e intentando reír luego, convencidos de que un tropiezo no siempre es caída.
Transcurre la primera hora sin sobresaltos y pienso que se trata de una escalera (siempre resulta más sencillo y menos agotador bajarla que subirla) pero más adelante comprobaría todo lo equivocado que estaba.
Víctor nos cuenta que hay personas solitarias que tienen la costumbre de subir el cerro de noche y que en caso de toparse con una de ellas se debía decir: “Buenas noches... ¿quién anda ahí?” (o algo por el estilo) y que de no obtener respuesta se reforzaría con un “Ave María Santísima ¿quién anda ahí?”, dejando en claro una vez más que en la montaña también existen ciertos códigos que uno debería conocer. ¿Y si nadie respondiera al “Ave María”... ¿se trataría de un sordo o de alguien con patas de gallo? Pero me guardo la pregunta en el bolsillo por temor a la respuesta.
Víctor también nos advierte sobre los “malos pasos” (que no eran los que dábamos nosotros y que podían torcernos los tobillos) sino esas abras de la montaña que identificamos horas antes a plena luz, esos cruces en los que la montaña se encontraba más expuesta y en los que el viento arremetía sin reparo. Ahora se llamaban “malos pasos” y a esa hora precisa de la noche resultaban ser lugares con mayor carga energética.
Me equivoqué rotundamente al creer que una vez que las sombras se extendieran como sabanas la montaña se dispondría a roncar. Todo parecía latir y estar más vivo y cargado de significado y misterio, como si el cerro entero fuese una colosal cama en la habitación a oscuras del mundo y como si nosotros solo fuéramos niños que se revuelven asustados bajo las frazadas, provistos de la luz de una linterna y un libro abierto, repleto de cuentos asombrosos y escalofriantes.
De ahora en adelante Víctor nos advertiría con tiempo suficiente antes de cruzar cada mal paso, para hacerlo con completa calma, juntos y sin temor (el miedo es el alimento del miedo) y nosotros lo engordaríamos hasta sus últimas consecuencias, hasta que los sentidos estuvieran completamente distorsionados y a la caprichosa deriva del cerro.
Rona cree ver un enorme gato blanco fosforeciendo y moviéndose en la oscuridad, para transformarse luego en un espinoso cactus, y yo no dudo de haber percibido de reojo el último de sus acomodamientos, tal como si algo vivo se hubiera percatado tardamente de nuestra presencia y se disfrazara de inmediato con su vestimenta de simple cactus; adoptando esa forma aparente y momentánea, engañando lo que nuestros ojos serían capaces de creer.
Nos detenemos a descansar una vez más. Enfoco la sombra de un cardón recortándose a lo lejos y según cambio mi perspectiva –moviendo apenas mi cabeza- lo veo aparecer y desaparecer, transparentándose como si fuera un holograma. Ahora no está y ahora vuelve a estar para no volver a estar y me pregunto si estoy teniendo visiones o me estoy volviendo completamente loco o si algo o alguien le está jugando una mala pasada a mi imaginación (como me sucedía frecuentemente siendo niño) pero eso es historia aparte.
Nos acercamos a la intersección de la Salamanca (el paso más malo de todos) y de ahí en adelante toda mi razón y compostura irían en verdadera picada.
Víctor duda seriamente y se frena en seco hasta que casi nos llevamos su espalda por delante. Puedo oler su preocupación y la responsabilidad que siente por nosotros y por volvernos sanos y salvos a tierra llana. Vuelve a dudar y a probar uno y otro camino pero se arrepiente y lo vuelve a intentar. Y yo también me preocupo, ya que no hay nada de artificio en su confusión.
Un poco más adelante nos diría que en verdad no supo que camino tomar. Uno conducía a la Salamanca, otros tres a precipicios sin fondo y solo uno era el verdadero y seguro descenso.
“Hay que ser valiente tanto para ir adelante como atrás” pensé en esas palabras que había escuchado decir a Víctor y supe que en realidad no era tan valiente como creía.
Estamos pasando el caminito que lleva a la Salamanca y alumbro su primer trecho al pasar. Por nada del mundo hubiera sido capaz de meter uno solo de mis pies dentro de esa senda (de la misma manera que había hecho ese mismo atardecer).
Sentí como si algo estuviera aguardando en ese camino para pegarse directamente sobre nuestras espaldas y me erizo por completo y siento un deseo irresistible de salir corriendo y eso hago. Me doy cuenta que mis pasos se aceleraron lo suficiente hasta convertirse en trote y quiero pasar a Rona y quiero pasar a Víctor y me abro por el costado y lo logro.
Rona ríe a carcajadas diciendo que soy un “cagón” y yo le digo que no lo soy cuando no soy más que eso mismo y voy volviendo de a poco a mi lugar, detrás de todo.
Doscientos metros después o así, volvemos a parar a descansar. Víctor nos pregunta: “¿Lo escucharon?” y nosotros le decimos que sí. De alguna manera inexplicable un cuarto tripulante nos había seguido hasta ese lugar, escuchamos todos sus pasos detrás nuestro todo el tiempo; alguien más tropezaba con las piedras que no nos tocaban a ninguno de nosotros.
Rona también diría que al pasar por la Salamanca escuchó el canturreo de una mujer y Víctor confirma haber escuchado el de un hombre y que de haber sido al revés ambos se hubieran perdido por la tentación.
Yo no escuché más que mi propia voz interior paranoide y loca de atar.
Ahora Víctor me está pidiendo que orine en el camino que dejamos atrás, pero yo ya estaba lo suficientemente despersonalizado para cumplir con sus caprichos y le contesto de mala manera que no lo haría. Vuelvo a verlo de una extraña manera, como si estuviera jugando o burlándose de nosotros o complotado en nuestra contra para enseñarnos una lección que desconocía.
A fin de cuentas me explica que solo yo podía hacerlo y que orinar en el camino es una vieja costumbre heredada que funcionaba a modo de barrera para lo que sea que estuviera detrás nuestro.
Así que me levanto sintiendo que por primera vez en mi vida mi orina ha de cumplir una importante misión y ahí estoy en ese camino del infierno largando extensos e iracundos chorros, como ácidas llamaradas contra el mal. El meo más vengativo de toda mi vida.
No podría explicar con precisión cuál fue el momento de mi desmoronamiento psíquico y emocional, ya que existen fragmentos enteros que no puedo recordar con exactitud (como si hubiera pasado de una pesadilla inconclusa a otra y luego a otra y así, formando todo parte de una macro estructura pesadillesca).
La deducción más racional que puedo atribuir a mi estado de “fuera de mi mismo” es la de que alguien se haya apoderado completamente de mí, poseyéndome por entero.
Murciélagos que serían del tamaño de vampiros tajan el cielo con sus fulcros chirriantes, tijeras de cortar pasto voladoras y desengrasadas y ese sonido se incrusta en mis sienes.
Rona vuelve a quejarse de un fuerte dolor en el pecho y eso hace que nos detengamos a cada momento. Víctor le ofrece masajes pero yo respondo por ella que no hacen falta y la apuro, sin reparar en su dolor (deseando con todas mis ganas que no existiera) y la vuelvo a apurar, queriendo sacarla de allí lo antes posible.
Pero Víctor se detiene a recuperar la madera de un enorme cardón seco que había apartado y escondido antes a un costado del camino (costaba unos cien pesos y la utilizaba para hacer artesanías de todo tipo y vender a los turistas). Machetea la madera repleta de pequeños agujeros hasta partirla en dos pedazos iguales y me pide que lo ayude a llevar una parte.
Por lo que no solo tropiezo como momentos antes sino que ahora lo hago cargando sobre mis hombros un tronco –aunque liviano- de un metro y medio de longitud o más.
Continuo cumpliendo mi función de hormiga condenada por al menos veinte minutos, hasta que Víctor se percata de que sería imposible que yo logre llevar mi carga a buen termino y decide volver a ocultar ambos troncos en algún recoveco de la montaña para recuperarlos -una vez más- al día siguiente a primera hora (antes de que sea demasiado tarde y alguien más se haga de ellos).
Me parece completamente imposible que ese tipo pudiera descender una montaña a la madrugada y la volviera a subir tras pocas horas de descanso (pero como dije antes, había olvidado que esas eran sus calles de todos los días y quizá fuese para él tan forzoso como para mi caminar hasta el quiosco a comprar cigarrillos).
Llevo la delantera y alumbro los pasos. Cada vez que me doy vuelta siento que me dominan los celos y la furia al ver a Víctor y a Rona tomados de la mano. Empiezo a sentir que ahora los dos están complotados y me resultan completamente extraños, hasta que me enajeno de ellos.
Acelero mis pasos cada vez más al punto de correr y tropezar y levantarme para volver a correr, casi dispuesto a abandonarlos creyendo que yo solo lograría llegar hasta allí abajo...cuando a ciencia cierta desconocía que deparaba mi próxima pisada en la oscuridad.
Ahora estoy en la cúspide de mi verdadera locura. Las luces del pueblo todavía aparecen demasiado lejanas pero creo que es posible arrojarme de cabeza y rodar hasta ellas después de todo. Estoy soñando un mal sueño en el que corro y corro sin poder despertar.
Voy dando grandes zancadas y de repente resbalo con mil cáscaras de bananas juntas, mis pies vuelan hacia adelante y casi me rompo la espina dorsal. Me quedo tendido en el mismo lugar sin ninguna intención de levantarme, deseando que la montaña asimilara mi carne, mis fluidos y mis huesos; desintegrándome allí mismo.
Víctor corre hacia mi a socorrerme y me toma del brazo pero me deshago de él como de un enemigo y me reincorporo. Insulto a la montaña y la pateo y tomo enormes rocas y las arrojo lo más lejos que puedo, como si eso le influyera algún daño.
La batería del celular agoniza y me dice: “en poco, muy poco, estarás completamente a oscuras”, un tlin tlin tlin cada vez más continuo y nervioso como un marcapasos, hasta que solo queda suspendida la vibración de un negro silencio de muerte.
No tengo idea de donde estoy y el próximo de mis pasos puede ser fatal. Clavo el freno de mano a ciento ochenta kilómetros por hora y derrapo hasta girar en círculos.
Me adelanté demasiado. Fui demasiado lejos sin mirar atrás y ahora estoy perdido y sólo y tengo miedo de pisar como si no hubiera un solo camino tendido para mi.
Me doy vuelta y me encuentro en un profundo túnel sin fin en el que solo zumba la sangre agitada de mis sienes como la señal estática de un televisor a todo volumen.
Permanezco quieto y espero verlos acercarse pero nada surge de los abismos de esa garganta. Vuelvo sobre mis pasos gritando “hey hey hey qué pasa... dónde están...”. No obtengo ninguna respuesta.
Cuando doy con ellos siento el terror más agudo que hubiera experimentado en mi vida. Se me presentan congelados, tiesos, sin ningún tipo de reacción o movimiento o expresión en sus rostros, petrificados como estatuas de sal, momificados, caracterizados con facciones de roca.
Quizás esta pavorosa impresión haya durado un solo segundo, la infinitud de un solo segundo.
Mis palabras son el interruptor que los vuelve a animar, que los hace volver en sí y recuperar sus movimientos y su habla. Ellos aseguran no haber oído ninguno de mis gritos (lo que era físicamente improbable ya que se encontraban a lo sumo a veinte metros de distancia de mí y mi griterío hubiera sido escuchado a más de una cuadra) y además afirman haber visto la sombra de una persona corriendo en picada cerro abajo, en dirección a donde yo estaba y que me aventuré a cruzar cantidad de “malos pasos” sólo.
Ya no me volví a separar de ellos. Víctor pide verme los ojos y reconoce que están desorbitados. Rona entrelaza fuertemente sus cálidos dedos con los míos y me canta una monocorde canción febril que tiene el poder de un mantra sobre mí “teamoteamoteamoteamoteamoteamoteamoteamoteamoteamoteamoteamoteamoteamo” siento una profunda paz y ahora mi alma vuelve a ser mía, siento su calidez refulgir en la boca del estomago, en esa maraña de nervios tras la cual ha de ocultarse.
Fui egoísta y cobarde y la abandoné allá atrás, pero a ella parecía no importarle... me había perdonado.
Me siento avergonzado ante Víctor. “No tengo la menor idea de lo que me pasó” ni de porque había sucumbido a mí mismo, y él solo me dice que la montaña enseña a vivir y que lo más importante era que nosotros permaneciéramos juntos.
Me comporté mal y estaba en deuda con él y siento ganas de abrazarlo y agradecerle (cosa que haría más tarde cuando nos despedimos, sin guardar ya ningún tipo de rencor).
Veo a la montaña como a la vida misma (como si toda mi vida hubiera transcurrido allí, en ese único día) un resumen violento y esclarecedor, una representación exacta de mis miedos, mis fracasos, mis inseguridades, mis reconciliaciones, mis obsesiones, mis tenacidades, mis rendiciones, mis perdones, mis arrepentimientos, mis objeciones, mis logros, mis perdiciones, mis excusas, mis ilusiones, mis entusiasmos, mis abandonos, mis búsquedas, mis disconformidades, mis cobardías, mis satisfacciones, mis energías, mis felicidades y TODO...
...Estoy de nuevo en la ciudad, vuelvo a ver a mis amigos con algo que contar y cactus que mostrar y coca que convidar, pero algo no anda bien y me siento triste y vacío y fragmentado; con mi cuerpo en un lugar y mi mente en otro y mi espíritu siendo tironeado por ambos. Hay un abismo más extenso que la garganta del diablo, lleno de dolor e incomunicación, que me separa de mi gente.
Llega la noche y estoy otra vez en mi cama. Despierto a la madrugada y mi pesadilla se extiende en la vigilia. Me envuelve una oscuridad tan espesa que se puede tocar, ni una luz colándose por la ventana que da al jardín. No sé donde estoy, si en la montaña o en una carpa o atrapado entre paredes de cristal. Le grito a Rona, llamándola con chillidos de ratón de cola apretada bajo una trampera “¿Dónde estás?”, tanteo a mi alrededor sin poder aferrarme a nada y caigo ciego y de rodillas al suelo, hasta encontrar el velador.
La extraño a Rona y no está a mi lado (y no lo estaría durante los siguientes diez atormentados días), pero eso es algo que no suponía en ese momento y es el comienzo de otra historia, que quizás en algún otro momento, me disponga a narrar.
En cuanto a ésta me acerco al fin, sabiendo que es para la eternidad nada más que una estrella que pasó y el fugaz espacio entre medio del que fuimos maravillados testigos...
(Fragmentos)
Si querés conseguir el libro completo mandá un mail a: cheeba79@gmail.com



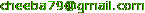

















0 comentarios:
Publicar un comentario